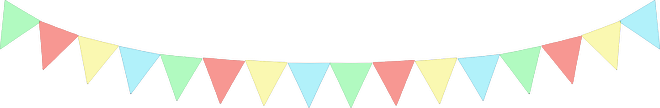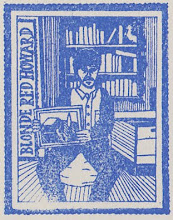Pasaba uno de esos veranos ociosos en los cuales hacer algo significaba ayudar a los demás. También se hacía cargo de sí mismo pero solamente cuando no había nada mejor que hacer. Llevaba casi todo el día durmiendo. Su rostro estaba pálido y su piel muy fina y transparente. Sus ojos grandes y venosos se rodeaban de una noche tan oscura que parecía que nunca hubieran visto la luz del sol. Realmente nunca había sido aceptado al aire libre. Allí se sentía atrapado, indefenso y mucho menor. Se sentía mucho mejor encerrado en su cuarto y pasando las horas muertas deambulando por la casa. Le gustaba pasear al atardecer y fumarse mil pitillos. Consideraba su forma de vida inútil. Empezaba a pensar que debía dejar de preocuparse tanto por sus problemas de pacotilla.
Su hermana le había encomendado cuidar de su sobrina un par de horas. No tenía nada mejor que hacer y aceptó. Afuera estaban también sus amigos y amigas jugando. Cerró la puerta de golpe y se acercó hacia ella.
- No te vayas muy lejos. Tu madre me ha dicho que cuide de ti y no quiero problemas.
- ¡Vale! ¡Está bien cabeza de chorlito! –contestó su sobrina mientras se colocaba unos patines de plástico.
Media hora después su sobrina se acercó con su mejor amiga. Los ojos de aquella niña parecían alucinados y en su rostro destacaban unos dientes muy torcidos y blancos.
- ¿Podemos entrar en casa para beber agua y quitarnos los patines? – dijo su sobrina mientras guiñaba un ojo y torcía el gesto en una especie de tic.
- Venga vamos – respondió él.
…
Ya sólo quedaban unos veinte minutos para que su hermana llegara. Su sobrina se entretenía en el suelo dibujando mientras su amiga patinaba por el suelo del salón.
- ¿Me ayudas a quitarme los patines? – le dijo la amiga de su sobrina mientras le agarraba la mano con fuerza.
- Está bien – contestó él.
El caso es que aquella niña no dejaba de mirarle con cara de loca. Parecía como si él le resultara raro. Una línea de separación extraña entre ellos había conseguido llamar su atención. Su sonrisa era cada vez más intensa y soltaba pequeñas risitas cada vez que éste, el tío de su mejor amiga, estiraba de aquella horrible bota llena de ruedas.
- ¡Te huelen un poco los pies! – dijo él.
La niña se puso colorada y empezó a reír. Cuando por fin se hubo liberado de sus patines le dijo:
- El otro día vimos un dibujo que habías hecho. Un dibujo naranja con un marco de madera.
- No sé a qué te refieres. – contestó el chico.
- ¡Que si! ¡Un dibujo naranja con un marco!
- No sé de qué me hablas – contestaba él mientras miraba el reloj.
De repente la niña subió corriendo las escaleras de madera hasta el primer piso y entró en la habitación del chico. Una vez arriba empezó a gritar.
- ¡Mira, aquí está! ¡Aquí está el cuadro!
El chico subió hasta el primer piso y observó a la niña en frente de una serigrafía que él mismo había enmarcado hacía tiempo.
- Ah! Te refieres a éste dibujo... No se trata de un dibujo, es una serigrafía.
- Es el dibujo que vimos el otro día.
- Vale, muy bien. Ahora tienes que bajar e irte a tu casa.
La niña le observaba con una sonrisa de oreja a oreja mostrando todos sus dientes torcidos como chicles. De repente le agarró las muñecas y apretó con fuerza. El chico en vez de liberarse simuló una especie de paso de baile y le dio una vuelta entera para liberarse. Sin embargo ella no se soltaba y seguía riendo sin parar. Se estaba aprovechando de aquel momento de intimidad para jugar con él a solas. Le consideraba un amigo. Seguramente había reconocido hacia ella la misma relación extraña que aquel chico siempre había mantenido con los demás.
El caso es que la niña se divertía pellizcando sus muñecas como si se tratara de un juego. Cuando por fin logro liberarse y bajar al salón apareció su hermana.
- ¿Qué tal se han portado? – dijo.
- Muy bien. – contestó él
- Muchas gracias por hacerte cargo. La verdad, no sé que hubiese hecho sin ti. – dijo su hermana mientras recogía todas las pinturas del suelo.
- Tranqui, no tengo nada mejor que hacer.
Y se marcharon a sus casas. Se había quedado de nuevo sólo mirando las paredes de su cuarto aburrido y fumando.
Miró entre las rendijas de la persiana y decidió salir a dar un paseo. Por fin había concluido aquel largo y aburrido día de verano.
…